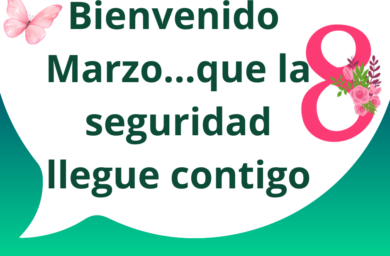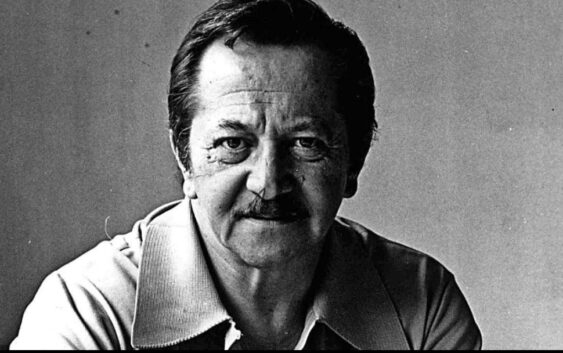Durante 13 años, el escritor hidalguense (Tulancingo de Bravo, 18 de enero de 1923), quien formara parte del equipo de colaboradores fundador de este semanario en 1976, escribió una columna quincenal de muy variados temas, por lo cual el libro que publicó Editorial Proceso en 1989 donde los recogió todos, se tituló Tendajón mixto. Lo acompañó una treintena de fotografías de Juan Miranda para ilustrar esas pequeñas tiendas de barrio del Distrito Federal así llamadas. El mismo Garibay escribió el prólogo, que se reproduce aquí. Los artículos están a disposición en la hemeroteca de proceso.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Olían a anís, a cera, a mezcal y a la resina del ocote, que es el perfume de los bosques de tierra fría y era el del fresco carbón humeante en las hornillas del brasero, junto a la olla del café.
Tendajones mixtos. Eran pequeñitos y no llegaban a miscelánea, la que alcanzaba el rango de tienda muy chica. Tenían una angosta puerta de tablones y clavos gruesos. Debían ser un poco oscuros. Con dos clientes se llenaban, y en su espacio todo estorbaba a todo, y mucho colgaba de las vigas del techo. Jamás hubo nada más pringoso que su aparador para los dulces ni más desvencijado que su mostrador para los granos, la manteca. Los vitroleros de chiles verdes en vinagre y de rojos chilpotles, y los quesos. Nunca supe de dónde les venía lo mixtos.
Sólo allí podían comprarse los coquitos de aceite de forma de pelotas gringas, y los coyotes y los trozos de pencas de maguey que hervidas no sé cómo eran color sepia y jugosas y se llamaban mezcal y sabían a aguamiel o a vino dulce. Dentro se inhalaba una especie de eternidad mexicana; es decir, un tiempo humildemente azucarado y persistente. El chínguere se vendía en preciosos vasitos chatos, de opaco sonido. Las escobas de palma y de popotillo colgaban columpiándose. Las jergas en sus alcayatas. La leña se apilaba en el rincón de la leña, y era amarilla y astillosa y albergue de centenares de aráñicas patonas. Vendían canicas de barro a dos por un centavo, y había sin falta una polvosa caja de canicas de vidrio, que eran a dos por cinco y no tenían salida. Había ratones y culebras de jaletina dura y elástica. Había botones, carretes de hilo, agujas y bolas de hilo blanco de hilvanar. Había cerillos, encajes, piloncillo y alpargatas y especias y azúcar de terrón. Cigarros Monarcas, Campeones, Faros, Soberbios y Flor-de-Menta.
Presidía la Virgen de Guadalupe o San Jorge con su dragón. También se vendía unto. También se vendían veladoras. Llegué a ver horquillas y escarmenadores. El canastón del pan llegaba en las tardes y con el alba. La fruta se pudría en la cajonera. La balanza estaba chueca y era ladrona, y el cucharón parecía de plata, bruñidísimo. Las parafinas y las velitas de sebo, en racimos. Se filosofaba al anochecer. En el dintel una herradura. Y arriba del mostrador el largo papel matamoscas, sin un milímetro para una mosca más.
Se fiaba a regañadientes, a regañadientes se pagaba a plazos. Se daban a veces cuentas grandes que criaban rumores de despilfarro o de insolvencia, como las de los Lima, que alcanzaban los 20 pesos, como las de la casa, que un año, un mes con otro, alcanzaron los 16 y los 18 pesos.
Cuando el changarro ascendía basta la condición de Mi Lupita-Miscelánea, el dueño ponía en lugar visible un letrero literario: “No fío porque pierdo lo mío./ No presto porque al cobrar me hacen un gesto./ Además, al que fía y presta,/ en el infierno lo tuestan”. A mí me parecían, las de las misceláneas, gentes decentes y de distante cultura.
Luego, cuando el teléfono entró en los tendajones mixtos entraron en su decadencia. Hubo que hacer lugar a las señoras, de diálogos parsimoniosos. Los borrachos se fueron. Nadie se juntó a pensar de anochecida. Y nada volvió a ser lo mismo, salvo este libro que ahora te entrego, que tiene de todo pues es un cernido de 13 años de trabajos en Proceso y en algunos esporádicos lugares. Tiene cuentos y muchas otras cosas de variada y amena literatura.
Ojalá te vaya en él, lector querido y generoso, como a mí me iba allá donde digo, que el domingo en la tarde, con mi domingo en la mano, entraba pidiendo a gritos:
–Un ratón de hule negro, un coquito suave de leche, dos pirulís, dos coyoles, chicle de piedra, uno de tamarindo y una botellita de anís.
¡Y de todo había, y me lo daban todo por un cinco, y yo rumiaba adormecido hasta el crepúsculo, en la alarida de la calle de los mil descalzos, las deliciosas golosinas!